El Paleolítico en Villarrobledo (Apuntes de Historia II)
© 2007 Ángel Plaza Simón.
Prohibida la reproducción, total o parcial por cualquier medio; sin la autorización expresa del autor y sin citar las fuentes.

Villarrobledo en el Paleolítico Inferior: La Jaraba.
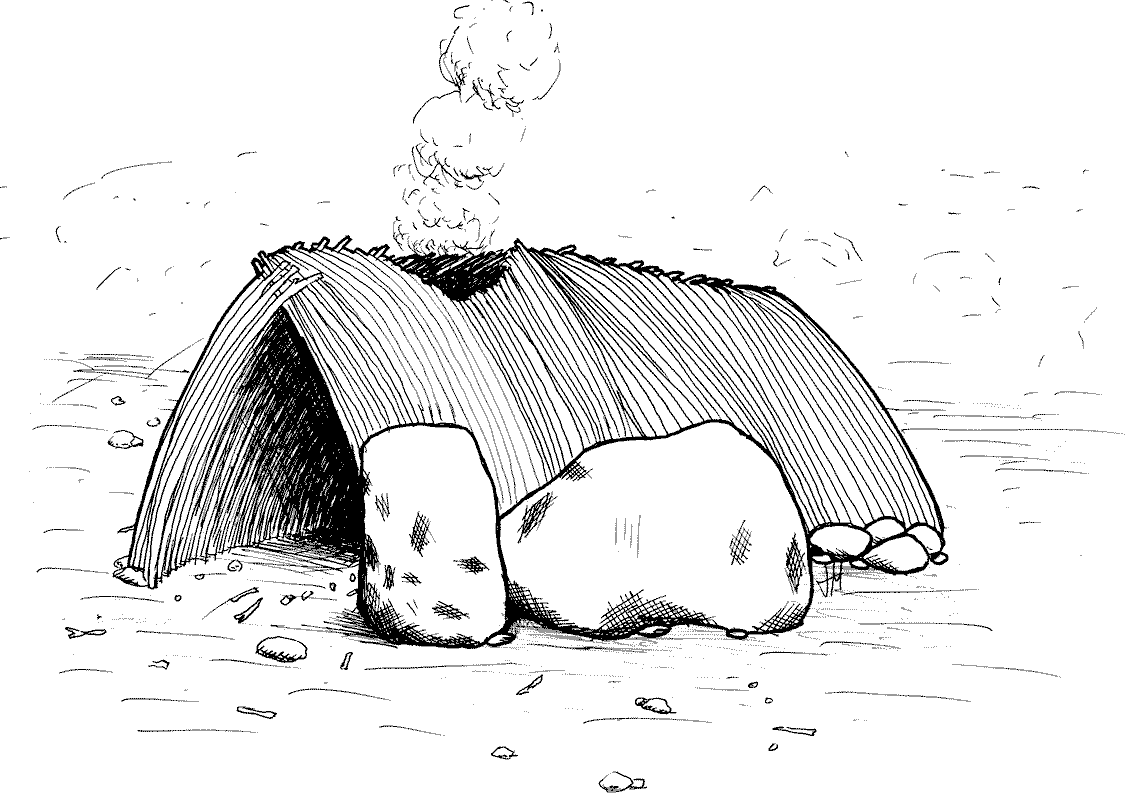 |
| Recreación del asentamiento de Terra Amata |
Aunque es bien poco lo que se sabe sobre el estilo de vida que llevaban los homínidos que poblaban Europa en esta etapa, esta ubicación es coherente con algunas de las tesis[26] que se manejan: Gran parte de los hallazgos corresponden a asentamientos al aire libre -generalmente en torno a los cauces fluviales- frente a los asentamientos en cuevas, más abundantes en el Paleolítico más avanzado, el Mesolítico y el Neolítico, cuando el dominio pleno del fuego permitió a aquellos homínidos expulsar de cuevas y abrigos a las fieras. De hecho se han hallado restos -sorprendentemente bien conservados- de esos campamentos al aire libre como el de Terra Amata (Niza, Francia)[27] que reproducimos en la ilustración. Otras teorías[28], sin embargo, afirman que ambos tipos de asentamiento obedecían a cuestiones climáticas estacionales: Los grupos de anteneandertales tendrían habitación permanente (campamentos base), en cuevas y abrigos, casi todo el año. En primavera, verano y otoño se conformarían subgrupos -generalmente, compuestos por los individuos más fuertes- que levantarían campamentos estacionales, al aire libre, dedicados a la caza, pesca y recolección. Se sabe que los enclaves estacionales no eran exactamente los mismos cada temporada aunque no distaban mucho unos de otros. Llegado nuevamente el invierno se reagrupaban en el campamento base para poner en común los frutos obtenidos, procurando almacenar lo suficiente para que el gran grupo pudiese afrontar la estación más cruda con mayor garantía de supervivencia.
Asumimos que aún estamos muy lejos de tener un conocimiento cabal acerca del Paleohabitat villarrobletano que [...]no será posible hasta que un trabajo de este tipo se vea completado con estudios paleobotánicos, paleozoológicos, geológicos, traceológicos y análisis micro- y macro- espaciales de los yacimientos[...][29]. Si bien, teniendo en cuenta estas consideraciones y debido a la carencia manifiesta de grandes cuevas o abrigos en nuestro TM, es posible que La Jaraba pudiera ser uno de esos campamentos al aire libre (estacional o no) donde abundaban pesca, caza y frutos silvestres. Esta tesis se ve reforzada con el estudio etimológico de este microtopónimo, que nos da algunas pistas sobre como pudo ser ese paraje en tiempos pretéritos: Según se acepta comúnmente[30], Jaraba es un término de origen árabe[31] que significa "Agua o bebida abundante". Es posible que aquella zona fuese uno de los múltiples humedales o lagunas existentes en nuestro término -hoy desaparecidos-, cuyo rastro trataremos de seguir en estos Apuntes por las implicaciones arqueológicas que tienen[32]. No debemos automáticamente deducir que, lo que fuera en época musulmana, hubiera sido así en el Paleolítico; pero por los antecedentes y la falta de excesiva presión humana sobre los recursos naturales de esa zona hasta épocas muy cercanas[33] podemos asumir razonablemente que pudo ser un entorno apto para la subsistencia de estos grupos de homínidos basados en una economía cazadora- recolectora. De hecho, es posible que La Jaraba haya sido durante milenios uno de esos sitios con "suficiente personalidad propia"[34] como para haber albergado población humana durante extensos períodos: Existían buenas condiciones para Agricultura y Ganadería, le da servicio una de las vías de comunicación antiguas más importantes de la zona -el llamado en el medievo Camino Real de Granada a Cuenca, al que dedicaremos más atención en adelante- y, además, existen abundantes pistas toponímicas cercanas que, por sí solas o por su concentración en poco espacio, pueden ayudarnos a concluir que hubo presencia humana en distintos períodos.
Como hemos dicho, algunas de las herramientas recuperadas en La Jaraba son bifaces, quizá los ejemplares que más llaman la atención de profesionales, aficionados y público en general, y seguramente los más característicos de la Cultura Achelense[35]. A profesionales curtidísimos como Juan Luis Arsuaga, siguen fascinando estas pequeñas obras de arte de la Ingeniería y, según testimonio personal de José Luis Frías, arqueólogo local que detectó el yacimiento, algunos bifaces de La Jaraba son "ejemplares preciosos de auténtico manual". Analicemos algo más estas particularísimas herramientas.
El Hacha de Goliath, bifaces en la Tierra del Agua Abundante.
 |
| Primer bifaz denominado así por John Frere |
Los bifaces fueron los primeros instrumentos paleolíticos en ser reconocidos como tales pues, aunque se conocían desde antiguo, hasta principios del siglo XIX se les atribuía un origen natural y eran considerados objetos mágicos y blanco de creencias supersticiosas[39].
Pero... ¿a qué especie de homínido correspondían las manos que tallaron los útiles de La Jaraba? Aunque dijimos que un estudio sistemático y profundo de los yacimientos villarrobletanos aun debería aportar muchos más datos, la comunidad científica atribuye las industrias líticas Achelenses a individuos de la especie Homo Heidelbergensis (apodados Goliath por su elevada estatura y ancho cuerpo), una especie extinguida del género Homo, antepasada de la otra gran familia de homínidos -Homo Neandertalensis- que llegó a convivir con la nuestra[40].
 |
| 'Miguelón'- Homo Heidelbergensis de Atapuerca |
Continuará...
__________________
24 SERNA LÓPEZ, J. L. "Avance al Estudio del Yacimiento Achelense de La Jaraba (Villarrobledo, Albacete)" en Al- Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 35, p. 71. Albacete, I.E.A., 1994.
[Volver al texto]
25 El Achelense Superior, en Europa Occidental, comienza avanzada la Glaciación de Riss (aproximadamente hacia el 140.000 a.C.), continúa en el Interglaciar Riss-Würm (125.000-100.000 a.C.) y acaba en el primer período würmiense (iniciado hacia el 100.000 a.C.). Se trata de una subdivisión dentro de la que se ha denominado Cultura Achelense que tomó su nombre del lugar donde fue identificado por primera vez: Saint-Acheul (Francia) y se asocia a los anteneandertales. Para más información cfr. BENITO DEL REY, L. y BENITO ÁLVAREZ, J. M. Métodos y Materias Instrumentales de la Edad de la Piedra Tallada más Antigua. Salamanca, Librería Cervantes, 1998.
[Volver al texto]
26 VICENÇ BORDES, G. "La Velleta Verda: Culturas Prehistóricas" en http://club.telepolis.com/gvb/cultures.htm. Pego, 2005.
[Volver al texto]
27 VV. AA. Musée de Terra Amata - Un campement de chasseurs préhistoriques à Nice il y a 400.000 ans. Nice, Musée de Terra Amata, 1987.
[Volver al texto]
28 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Paleolítico.
[Volver al texto]
29 SERNA LÓPEZ, J. L. El Paleolítico Medio en la provincia de Albacete, p. 16. Albacete, I.E.A, 1999.
[Volver al texto]
30 CORRAL LAFUENTE, J. L. "Toponimia de origen Árabe de Entidades de Población y de caracter macrogeográfico" en http://www.dpz.es/ifc2/atlasH/indice_epocas/islamica/38.htm. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006.
[Volver al texto]
31 En contra de la corriente historiográfica local que parece negar cualquier evidencia de población en Villarrobledo previa a finales del siglo XIII; hemos encontrado que la presencia musulmana es mucho mayor de lo que cabría pensar en nuestro TM y viene confirmada por la existencia de abundantes topónimos de posible origen árabe (Alcolea, Almedina, Almorchones, Barajas, Calaverón, Jaraba, ¿Jarcejil?, Moharras, etc...), topónimos referentes al mundo musulmán (Rincón del Moro, Cueva del Moro, Cuesta del Moro, La Moranchela...) y abundantes restos arqueológicos de esa época; así como la pervivencia de usos agrícolas y de disposición de las viviendas en algunos barrios de posible origen arábigo. En posteriores Apuntes de Historia nos extenderemos más.
[Volver al texto]
32 Que nuestro TM fue en tiempos (no muy lejanos) bastante más húmedo de lo que es hoy es una verdad incontestable, pues incluso hay constancia histórica (desde el siglo XVI) de los nombres de algunos de esos humedales que estaban en el propio casco urbano, de la normativa municipal aplicable a ellos y del provecho económico que de ellos sacaba el Concejo (Cfr. CARRILERO MARTINEZ, R. Ordenanzas Municipales de Villarrobledo (1472-1623), p. 139. Albacete, IEA, 1992): el conocidísimo Carrillo Zerrado(sic) -que con su progresiva desecación se convirtió en dos, Carrillo Grande y Chico-, Chavarco -al final de la calle homónima- y Carreruela, del que desconocemos su ubicación. Aunque por cercanía fonética pudiera parecer que estaba ubicado en las cercanías de la calle Corrihuela, este último término hace referencia al nombre común de la Calystegia Sepium, planta vivaz trepadora cuyos tallos alcanzan hasta 2'5 metros de largo, de hojas acorazonadas y flores grandes de color blanco puro. También existen otros términos que han quedado fijados en la toponimia, microtoponimia e hidronimia y hacen referencia a extensiones, más o menos grandes de agua: Calle de la Laguna, Paraje de la Laguna, ¿Jarcejil? (la raíz *Xar= Bebida, agua podría ser la misma que en Jaraba, si bien para el hidrónimo Cañada de Garçi Gil cfr. CARRILERO MARTINEZ, R. "Los pleitos entre Alcaraz y Villarrobledo (ss. XVI y XVIII): análisis de contenido" en Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses nº 37, p. 95. Albacete, IEA, 1995), Fuente Aguaya, Fuente del Espino, etc. Incluso existían otras lagunas sin nombre oficial conocido como aquella cuya desecación fue el germen del actual Parque de Nuestra Señora de la Caridad (la conocida popularmente como Laguna de Esteban). Todos estos y otros humedales, lavajos y lagunas, así como su posible génesis e implicaciones arqueológicas las estudiaremos con detenimiento en sucesivas entregas.
[Volver al texto]
33 Cfr. CARRILERO MARTINEZ, R. Ob. cit. , pp. 145-157. Albacete, IEA, 1992. Hasta el siglo XVII en el entorno de La Jaraba no existe excesiva presión agrícola y es una zona montuosa más o menos "virgen", como podemos deducir de las ordenanzas que hacen referencia a la acotación y conservación del pinar viejo de El Calaverón.
[Volver al texto]
34 ESCUDERO BUENDÍA, F. J. y cols. Ob. Cit., p. 10. Imp. Cervantina El Toboso, Ed. Concejalía de Cultura Excmo. Ayto. de Socuéllamos, 2001.
[Volver al texto]
35 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Bifaz.
[Volver al texto]
36 En alemán Faustkeil (libremente "hacha de mano" aunque, literalmente, sería "cuña de puño") y en holandés Vuistbijl.
[Volver al texto]
37 MORTILLET, G. de. Le Préhistorique. Antiquité de l´Homme, p. 148. París, Bibliotéque des Sciences Contemporaines, 1883.
[Volver al texto]
38 VAYSON DE PRADENNE, A. "La plus ancienne industrie de Saint-Acheul", en L'Anthropologie, tomo XXX. París, Publications Elsevier, 1920.
[Volver al texto]
39 Se les denominaba Piedras de Rayo o Ceraunias, pues desde la tradición popular se pensaba que se originaban cuando un rayo alcanzaba la tierra. Se utilizaban como amuletos para protegerse de las tormentas. La primera vez que se consideran como instrumentos paleolíticos es en FRERE, J. "Account of Flint Weapons Discovered at Hoxne in Suffolk", en Archaeologia, vol. 13, pp 204-205. Londres, 1800.
[Volver al texto]
40 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis.
[Volver al texto]
41 ARSUAGA FERRERAS, J. L. La Saga Humana, Una Larga Historia, p. 38. Madrid, Edaf, 2006.
[Volver al texto]
42 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis.
[Volver al texto]







